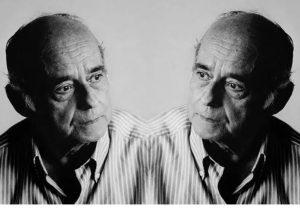Traducciones y Artículos
Posibilidad y necesidad de una civilización americana
Por Mario Campaña, 24 de octubre de 2023
Cuadernos hispanoamericanos [link para lectura y descarga del artículo en PDF]
Televisión Española, los «monstruos» y el problema de la diferencia moral
Por Mario Campaña, 2 de enero de 2023
«En España, más de cuarenta mujeres han vuelto a morir a manos de monstruos», dijo el actor Luis Tosar el 31 de diciembre de 2022, en el minuto 16 del resumen del año que ofreció el telediario de La 1, de Televisión Española. Monstruos. La prensa y la lengua ordinaria acuden a veces a este vocablo para referirse a una persona «muy cruel y perversa», que es el significado que le atribuye el Diccionario de la lengua española, en su quinta acepción.
Así, el uso de monstruo para designar al acusado de la comisión de cierto tipo de delitos, puede parecer inocuo. Y sin embargo entraña un grave problema, enquistado en las democracias occidentales; uno de los más extendidos y perniciosos de la vida española, que puede llamarse el problema de la diferencia moral.
La comunidad internacional y los Estados nacionales reconocen a las personas un atributo moral idéntico, al que la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) llama «dignidad intrínseca» y la Constitución española (CE) «dignidad» (art. 10) e «integridad moral», que no puede ser sometida a «tratos degradantes» «en ningún caso» (art. 15). Ambos documentos reconocen esas cualidades a una persona por la mera pertenencia a la especie humana.
Artículo 10 «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.»
Fuente: Constitución Española.«BOE» núm. 311, de 29/12/1978.
La humanidad es, desde hace mucho, una sola. No hay varias humanidades y por tanto no hay ni puede haber seres más ni menos humanos que otros. Atrás quedaron los tiempos en que se pretendía que hubiera diferencias o jerarquías en el interior del género humano. Por supuesto, no se trata de negar las diferencias naturales, las inherentes al desempeño de unas funciones ni las que se evidencian en las virtudes y los defectos, sino de afirmar que ninguna diferencia, cualquiera que sea su origen, tiene la capacidad para modificar la naturaleza humana.
Fuente: www.rtve.es
La unidad y la irreversibilidad de la condición humana es pues la base antropológica para que nuestra civilización reconozca la igualdad moral, una misma dignidad e integridad a todos los miembros de la especie, sin considerar las razas, el género, los méritos, las riquezas, profesiones, funciones, defectos, religión, ideología o cualquier otra manifestación de la existencia. La unidad humana es la base de lo que se puede llamar la igualdad moral universal.
Efectivamente, si la humanidad es una sola, la dignidad también es una y la misma. No hay ni puede haber diferencias morales ni gradación de dignidad o integridad entre criaturas humanas. Los atributos de dignidad e integridad moral son iguales en todos nosotros, con independencia de nuestra situación, circunstancia o condición. Según la DUDH y la CE la igualdad moral no admite excepciones, grados, escalas o diferencias; nadie tiene ni puede tener más ni menos dignidad ni integridad moral que otro, y la de ninguno puede ser menoscabada o degradada. Es inalienable: no se puede ser desposeído o privado de ella; no puede ser disminuida, suspendida o menoscabada «en ningún caso».
Parecen conclusiones de Perogrullo. Y sin embargo, tienen que ser subrayadas. Quizá no tengamos dificultades para aceptar el concepto de igualdad moral, pero veremos qué ocurre cuando pasamos de la abstracción a su aplicación práctica. Porque las consecuencias de esta consagrada igualación moral pueden ser sorprendentes.
¿La dignidad y la integridad moral de una persona que ha cometido un asesinato o perpetrado una violación y las de una persona que nunca ha cometido un delito, son las mismas? La respuesta no admite dudas: sí. Como hemos dicho, la dignidad e integridad de la criatura humana no desaparecen ni varían por ningún motivo.
A pesar de sus actos, un criminal de guerra, un violador, un asesino en serie no dejan de ser miembros de la especie humana. Siempre conservarán la dignidad y la integridad moral con que nacieron. No son monstruos sino personas, individuos y ciudadanos que han cometido delitos por los que deberán rendir cuentas ante los órganos de justicia. He aquí una de las bases de nuestra civilización.
Esa base es atacada de raíz cuando se pretende desconocer o degradar la dignidad y la integridad moral de alguien; cuando se afirma tácita o explícitamente que hay una diferencia moral, seres o grupos humanos cuya dignidad e integridad moral tengan un valor superior o inferior por sus ideales, raza, género, grado de observación de la ley, etc. Se mina una de las bases de nuestra civilización cuando a determinadas personas se las llama «monstruos», como hizo Televisión Española el 31 de diciembre, en el minuto 16 del programa resumen de 2022 emitido durante el telediario de La 1; también, cuando, con afán de degradar moralmente, se llama a alguien facha, comunista, puta, negro…
Artículo 15. «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.»
Fuente: Constitución Española.«BOE» núm. 311, de 29/12/1978.
Si aceptamos rangos y diferencias en la dignidad y la integridad, estaremos firmando el fin de nuestra civilización. En el marco que esta nos impone, materializado en la ley, se deben denunciar delitos y se pueden señalar defectos y comportamientos indebidos, pero no establecer superioridades o inferioridades morales. Sin embargo, cada día observamos que enarbolar la idea de la diferencia moral entre personas es una de las inclinaciones más perniciosas de nuestra sociedad y nuestra civilización. En España, corresponde al Ministerio de Igualdad y a la Fiscalía velar por que las nociones de dignidad e integridad moral se respeten como atributos esenciales e inalienables de todos. Y es imperioso que actúen, que pongan en marcha investigaciones y políticas públicas eficaces, antes de que sea demasiado tarde.
————————————————————————————————————————————————–
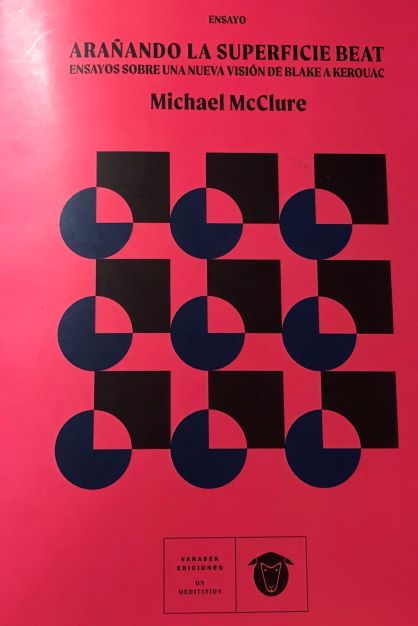
-
‘Lo magistral: para redescubrir la estética beat‘
Por Mario Campaña, 29 de diciembre de 2022
Llevo meses con la sensación de recorrer, un día tras otro, una línea discontinua e infinita en las páginas de Arañando la superficie beat. Ensayos sobre una nueva visión de Blake a Kerouac, el libro del poeta Michael McClure aparecido en Madrid el año 2021. Pese al título, estos ensayos están lejos de, meramente, “arañar” una “superficie”. Teniendo mucho de autobiografía espiritual de una generación, nos entregan las palabras de un magnífico poeta que se muestra además como un gran maestro. Su libro es el testimonio genuino de uno de los protagonistas de una generación con una ética y una estética que la industria del entretenimiento y la cultura quiso degradar y convertir enseguida en pieza de caza mayor, reduciéndola a las rebeldías adolescentes de En la carretera.
Con ‘magistral’ no aludo precisamente al ejercicio de un magisterio por parte de McClure, al modo de un Goethe con Eckermann, por ejemplo. No. Con argumentos que proceden principalmente de la antropología, la biología, la historia de la ciencia, la teoría estética, la historia del arte, la mística, la sabiduría oriental y, como no, de la misma poesía, este libro nos muestra, en un impagable clima de familiaridad, complejas y sofisticadas ideas sobre la vida en el planeta, la naturaleza humana, el cuerpo, el lenguaje y los modos de conformarse y existir de la poesía, en su sentido eminente, como arte. Nada de arañar superficies, repito. Es el verdadero sistema sanguíneo de la estética beat el que este libro recorre, con una claridad y precisión que no dejan de sorprender, pues evita los recursos silogísticos de la racionalidad instrumental. Es así como el libro recorre algunos hitos de las realizaciones poéticas modernas que conducen a la estética beat, empezando por interpretación de Blake sobre la Divina Comedia de Dante, pasando por Shelley y Whitman.
Esta cita, como cualquier otra de este libro, nos dará una idea de la vertiginosa pero controlada meditación del autor:
“Parece que la Carne es pensamiento. La Carne es intelectiva. Las células cerebrales, las células nerviosas, son carne […] Como un animal, el hombre imita inconscientemente el proceso de ser. Sin embargo, presta servicio a una estructura más y más cruel, sin darse cuenta de la multitud de opciones que se abren ante cualquier vida o vidas …] El cuerpo es la tierra de las hadas -o más precisamente, está hecho de una diversidad de tierras de hadas y tierras de elfos”.

Al lector no le costará demasiado concluir que, con la mayor propiedad, se puede calificar de magistrales estos ensayos. Y con eso queda dicho todo.
No podemos dejar de advertir que en este libro no leemos propiamente a McClure, sino a Benito del Pliego y Andrés Fisher, sus traductores al castellano. Como poetas, ambos ostentan algunas de las mayores virtudes del español en esta época. La densidad de del Pliego y la sutileza y precisión de Fisher dan a la prosa y a los numerosos poemas de este libro un brillo capaz de provocar un auténtico goce textual. Los versos del mismo McClure, pero también los de Ginsgerg, Snyder, Whalen, Creeley, Crane, Olson, Shelley y Blake, ampliamente citados, se leen en el español de Fisher y del Pliego como elevadas manifestaciones del arte de la poesía que son.
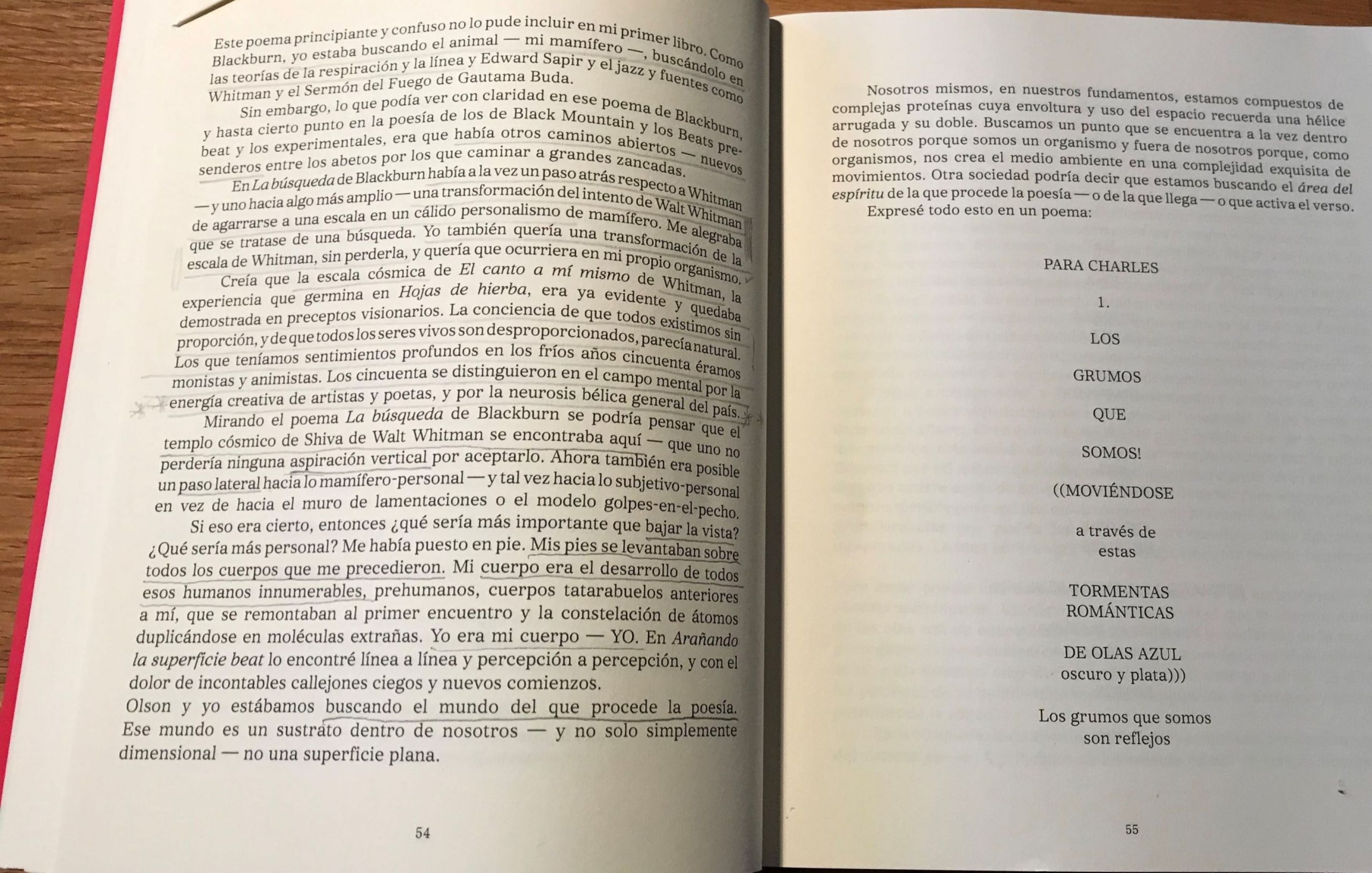
Finalmente, es imperioso mencionar que este es un proyecto capitaneado por otro notable poeta español, Antonio Cordero, editor de Varasek Ediciones y autor entre otros libros, de los magníficos Barking Dogs (“Ja y Buda en la flor del loto. No más canes. Solo Ja y Buda en la semilla del pantano de nuestros sueños”) y En el hangar cromado (que contiene esta inolvidable viñeta sobre “el último Rimbaud”: “Aden apenas en la memoria / / Una figura revuelta/en llamas/bajo la sombra de una acacia/casi transparente”). Cordero es el viajante que en 2010 nos entregó el entrañable La tortuga de Luang Prabang y otras historias de viaje. En Arañando la superficie beat Cordero destaca acertadamente la manera en que McClure defiende “la profunda naturaleza animal del ser humano y, especialmente, el vínculo orgánico y fraternal con los mamíferos”.
———————————————————————————————
- Artículo publicado en La Vanguardia – Cultura/s, 27 de marzo de 2021: Mario Campaña ‘Baudelaire, el primer contracultural‘
———————————————————————————————
- Anabel Galán-Mañas (2013). «La traducción al español de pour un tombeau d’Anatole de Stéphane Mallarmé«. Revista de Lenguas Modernas, 19: 537-546.
———————————————————————————————
- Antonio Ortega (26 de abril de 2010), Para una tumba de Anatole, de Stéphane Mallarmé: http://anacrespodeluna.blogspot.com.es/2010/04/para-una-tumba-de-anatole-de-stephan.html
RECUERDOS DE CARLOS GERMAN BELLI
Mario Campaña
Fue José Miguel Oviedo, gran hermeneuta, quien señaló tempranamente, hace casi
cuarenta años, en1973, que de la poesía de Carlos Germán Belli se sale con la
impresión de que el hombre es un baldado. Belli había publicado hasta entonces
una media docena de títulos, y después ha firmado una buena decena más, y la
sentencia de Oviedo no ha sido desmentida: se sentía la condena, frustración,
indigencia, absurdo, vacío y carencia de destino en el hombre cuando se leía a Belli.
Sólo con la aparición de En alabanza del bolo alimenticio, de 1979, y sobre todo de
¡Salves Spes!, el año 2000, sus lectores sentimos el remanso de una esperanza. Pero
no es por esta segunda parte de su obra que Belli está lejos de ser considerado un
poeta ‘negro’, aunque a veces se hable de su ‘humor negro’. Si nunca fue un poeta
de la caída o del mal, si no lo hemos leído como a Baudelaire, Rimbaud o
Lautréamont es porque su poesía carece de toda violencia, aunque nadie pueda
decir que Belli haya cerrado los ojos ante la dominación de unos hombres sobre
otros. Uno lee a Belli buscando no la paz sino la amorosa pureza de sus versos y la
fortaleza protectora y ‘hospitalaria’ que da la perfección de la forma si tiene vida.
Lo leemos en pos de hallazgos en que la discreción es tal que despoja a la agudeza
de toda hostilidad. Toda inteligencia tiene algo de maligno, de violencia y agresión,
como lo tienen las pasiones, pero la inteligencia poética de Belli ha sido capaz de
quitarle negación nihilista a la crítica, para que su ofrenda, la ofrenda de la poesía,
pueda esperar y ser esperada. Lo leemos porque somos nosotros los beneficiarios
de esa espera; nosotros, que hemos aún de aprender a llegar y a recibir y a llevar
con nosotros lo recibido, para que al final el encuentro se produzca gracias a la
espera recíproca de la poesía, que llega antes, y del silencio, donde tal vez esté lo
mejor de nosotros.
Es así como en la poesía de Belli sencillez, discreción y ofrenda consiguen
que ante nuestros ojos comparezca la humanidad como un género de seres
signados por lo terrible, animales baldados que descansan ‘con el pie sobre el
cuello’, y que al mismo tiempo esa misma humanidad, esos seres ‘echados del
mundo’ que somos perseveren en su condición sin renegar de nada ni aspirar a
nada más que a “la invisible alma”, a “vivir metido en ella/…/aferrándose a las
calladas cosas/que no dejan de estar a cada rato/acompañando como dulces
seres”. Ese doble destino humano dibujado por Belli convierte a su poesía en una
de las más complejas y profundas experiencias de la literatura contemporánea de
América latina. Y si se han usado palabras como ‘extravagancia’ y ‘excentricidad’
para mencionarla ha sido sólo para subrayar su radical singularidad.
Porque quien haya visto o escuchado alguna vez a Carlos Germán Belli
sabrá que nada hay de extravagante ni de excéntrico en él. Tuve la suerte de
conocerlo cuando él andaba por los cincuenta y tantos años de edad. Fue en
Guayaquil, en un pequeño bar al que llegó acompañado del periodista Carlos
Calderón Chico. Belli llevaba una camisa de mangas cortas, según corresponde a un
lugar tan caluroso y húmedo como el puerto de los antiguos astilleros del Pacífico,
y escuchaba no sólo con educación sino con afabilidad, y de vez en cuando se
interesaba por algún detalle del largo relato de Calderón Chico. Yo permanecí en
silencio; me limitaba a mirar intrigado a ese hombre sencillo que representaba a
los seres humanos de modo tan dulce y a la vez tan cruel, con el que yo tanto me
identificaba. Acababa de ganar un premio con mi primer poemario y Belli tuvo la
gentileza de preguntarme por éste y pedir que le mandara una copia a Lima en
cuanto fuera publicado. Así lo hice, y así empezamos un diálogo, mejor dicho
empecé yo una escucha, que ya va siendo larga. Esa intermediación de la poesía se
hizo constante. Nos hemos escrito a propósito de libros, de una antología
latinoamericana, una revista, alguna colección, un prólogo, su obra completa, un
amigo común como nuestro añorado Eugenio Montejo o el maestro Pedro Lastra, o
simplemente por saludarnos, para felicitarnos por una navidad o una buena
noticia, o para acompañarnos en algún infortunio. Sus mensajes han sido siempre
sentidos, los de alguien que en el momento de escribir de veras tiene
espiritualmente cerca a la persona a quien escribe y por eso sus palabras son
cálidas y ajustadas como un estrechón de manos.
Volví a verlo en su casa de Lima, en una visita de la que guardo un claro
recuerdo. Él ya estaba jubilado y llevaba una vida apacible junto a su esposa
Carmela en un pequeño y pulcro cottage de dos plantas en que la dignidad y el
decoro procedían de la humanidad de sus habitantes, no de los usos de una clase
social. Carlos, un hombre de setenta y tantos años, había sido operado del corazón
recientemente y sus movimientos eran muy cuidadosos, pero aún respaldaban lo
que su figura ya advertía: que estaba fuerte, sano y bien cuidado. Era evidente que
Carmela se ocupaba de él con devoción y que su empuje, energía y firmeza daban a
Carlos una fortaleza que era difícil reconocer en el tímido tono de su voz y en su
palabra pausada. Había mucha serenidad en él entonces, en que sin embargo
podían reconocerse las huellas de una corrosiva, devastadora angustia pasada, tal
vez sólo capeada por el amor de una mujer como Carmela y la fe en Dios. Aquella
reunión en Lima fue de pocas palabras y mucho y callado afecto y admiración, los
que tanto la poeta uruguaya Silvia Guerra como yo profesábamos por el maestro
del ‘bolo alimenticio’, sobre el que ella y yo habíamos estado discutiendo en
Montevideo largamente en días anteriores a esa visita.
Después de la comida subimos a su despacho. Pedí a Carlos que me
mostrara las primeras ediciones de sus libros, particularmente de Poemas, de
1958, que yo no había podido conseguir, e intenté que hablara de algunos versos,
metáforas y pasajes posteriores (las del bolo, el hada, la espada, por ejemplo), de
los que por una razón u otra me sentía particularmente prendado. En eso fracasé.
Conozco poetas falsamente modestos que fingen negar todo valor a sus versos, de
los que en verdad se sienten orgullosos; y conozco también poetas que si les
preguntas por una palabra suya te sueltan interminables disertaciones. A
diferencia de ellos, Carlos ensayaba breves explicaciones en que estaban patentes
la duda, el temor, la inextinguible inquietud. Cualquier escucha habría dicho que
hablaba no de los grandes versos que eran, sino de nimiedades, por la sencillez y el
laconismo del vocabulario y el razonamiento. Se animó cuando le pregunté por
esas dos líneas tan audaces que hablan de “Estos chiles, perúes y ecuadores,/ que
miro y aborrezco”. Dijo aproximadamente lo que dijo pocos años después en el
congreso de la lengua de Cartagena de 2007: que lo que odia allí el hablante
poético no es a Chile, Perú y Ecuador, sino las fronteras geográficas que a dichos
países los separan. Según sus palabras de Cartagena, esos versos indican que él
“creía a pie juntillas en la unión o integración latinoamericana, y por cierto
tácitamente en que la literatura podría ser un hecho integrador”.
Al final llevé la conversación hacia los poetas de la Edad de Oro española,
que me tenían muy ocupado en esa época y de los que él siempre ha sido lector
devoto. Gutierre de Cetina, los hermanos Argensola, Hurtado de Mendoza, Góngora
y tantos otros pasaron por su memoria. Le pregunté por Quevedo, y él, con luz en
los ojos y una sonrisa de añoranza, recordó versos como «Miré los muros de la
patria mía/si un tiempo fuertes, ya desmoronados… Vencida de la edad sentí mi
espada,/y no hallé cosa en que poner los ojos/que no fuese recuerdo de la
muerte». Más emoción había cuando recordó «“¡Ah de la vida!" … ¿Nadie me
responde?/ ¡Aquí de los antaños que he vivido!… Ayer se fue; mañana no ha llegado;/hoy
se está yendo sin parar un punto;/soy un fue, y un será y un es cansado».
Todo quedó al descubierto cuando habló de Medrano, su debilidad, su verdadero
amor. El gran Francisco de Medrano le inspiraba ternura. No recitó sus versos pero
confesó cuánto lo había frecuentado, cómo aún seguía buscándolo. Me regaló unas copias
obtenidas con esfuerzo de una vieja y excelente edición del poeta de Sevilla, que yo guardo
en el cofre de lo más querido.
Terminamos aquella jornada con una corta caminata, un ejercicio del que
Carmela era custodia y garante. Caminamos con pasos cortos, lentamente,
conversando con hablar reposado y a tono con el cielo de la tarde, que se iba
poniendo gris. Fuimos hacia una avenida cercana, donde nos despedimos. Es
hermoso recordar a Carmela rebosante de vida y sano orgullo del brazo de su
marido.
Unos años después, Casa de América de Barcelona me invitó a ser el
interlocutor de Carlos en su visita a la capital catalana con ocasión de la Liber, el
Salón del Libro de la ciudad, que tenía ese año a Perú como país invitado. Esperé a
Carlos con ilusión. La sala estaba llena, como era lógico ante presencia de un
invitado tan ilustre, candidato de la Academia Peruana de la Lengua al premio
Nobel de Literatura. Había radio y televisión. Se grababa y se filmaba. Ahora me
vienen a la memoria muchos rostros de esa noche, pero se me manifiestan con más
fuerza los de Isaac Goldenberg, que vive en New York, Arturo Corcuera, recién
llegado de Lima, Paco Robles y Olga Martínez, editores de Candaya, que deseaban
publicar la obra completa de Carlos. Carmela, en primera fila, atendía concentrada,
con sumo interés, como si pesara palabra a palabra el alcance de lo que su marido
decía. Gracias a Carlos el diálogo, en realidad la entrevista, fue sincera y emotiva,
algo raro entre literatos (o no literatos), extraño en Barcelona. En este tiempo la
palabra de un poeta suele ser hermética o bronca, caprichosa o envanecida. La de
Carlos era distinta. No parecía poeta. Tal vez ese sea el mayor elogio que se puede
hacer de alguien que escribe versos. Aquella noche, hablando de manera
entrecortada, en respuestas breves, Carlos parecía un peregrino que después de
mucho caminar empujado sólo por su fe mirara hacia atrás, el camino polvoso y
sus pertenencias raídas, y admitiera su cansancio, pero al mismo tiempo,
clandestinamente, pareciera estar conforme, porque en el peregrinar su Dios le ha
dado muestras de su amor y su fe ha crecido y eso ha valido por todo. Porque,
aunque con pocas palabras, Carlos habló entonces de su fe, sin énfasis ni
explicaciones pero sin titubeos. Fue después de recordar a sus padres, inmigrantes
italianos, y a su hermano Alfonso, minusválido de nacimiento. Carlos se ocupó de él
siempre: fue su tutor legal desde los treinta años y por él se quedó en Lima
renunciando a vivir en las grandes capitales norteamericanas o europeas que
probablemente hubieran estado a su alcance. Esos recuerdos quebraron la voz de
Carlos; me miró con ojos melancólicos y en su mirada había brillo líquido.
En una de las butacas de la primera fila estaba Montserrat Peiró, la poeta de
Les prunes eran verdes (Los ciruelos estaban verdes), presidenta de la revista
Guaraguao. La noche anterior ella, Carlos, Carmela, Aitana Arias y yo habíamos
cenado juntos en un antiguo palacete que ocupa el Asador de Aranda al pie del
monte Tibidado. Al salir, a medianoche, decidimos caminar un poco. Carmela,
Aitana y yo nos adelantamos unos buenos cincuenta metros en la bajada cubierta
por plátanos frondosos que lleva a la calle Balmes. Montse y Carlos caminaban más
lentamente. Ella lo llevaba del brazo y se reía a carcajadas y su risa se escuchaba de
lejos en esa noche fresca. Era pura felicidad, estoy seguro. Montse murió hace algo
más de un año. Cuando Carlos lo supo, me escribió. Evocó aquella caminata,
aquellas últimas palabras, esa última conversación que quizá Montse haya
prolongado allá donde esté ahora y Carlos mantenga aún en su corazón, hoy que,
para nuestra suerte, aún está entre nosotros. Tal vez continúe así esa conversación,
ella allá y él aquí, porque los poetas, cuando son puros, hacen de cada palabra, de
cada conversación, un diálogo interminable entre ellos. Se hablan siempre unos a
otros donde quiera que estén, y sus palabras se repiten al amanecer como el canto
de los gallos, que aun sin verse ni conocerse conversan y conversan, anuncian
incansablemente el despertar del día.